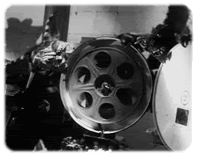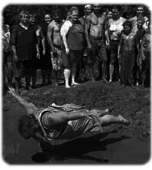Una cuestión puede ser llevada del plano confidencial a la metafísica practicada con absolutos desconocidos que, a ser posible, estén tan ebrios como yo. Creo que esto me está ocurriendo con uno de mis temas preferidos: la libretita de multas.
He guardado este documento durante años con la única esperanza de que me sirva, en un futuro, como atenuante en algún posible juicio de asesinato. Variaría el “las voces me obligaron a hacerlo” por “mi padre me multaba si no lo hacía”.
A pesar de todo, siempre lo he considerado como una anécdota graciosa y, cuando mis interlocutores piensan que les estoy narrando algún trauma infantil, ellos me pagan con la misma moneda. Pero de qué manera. A mí humilde relatillo responden con historias de terror protagonizadas por familias disfuncionales. Sin embargo, nada comparado con lo mío, dicen, ¡tu padre estaba loco!, dicen.
Así que he llegado a la conclusión de que la gente no ve cómo corre en sus entrañas su propia mierda y, si la ven, la suya al menos no está parasitada. Ésta es una nueva metáfora escatológica para ilustrar lo de la viga en el ojo. No es muy buena, pero las cosas están así: son las siete de la mañana, aún no he dormido un carajo y para alguien acostumbrado a dormir dieciséis horas al día a lo Descartes style, mi organismo está entrando en un estado parecido al colocón. Mi mente procesa de esta forma extraña como guiada a encontrar la verdad absoluta (y todo eso).
Vayamos a la historia de la libreta. Comenzó cuando tenía siete años y duró unos tres años fiscales. Mi padre decidió que había encontrado un método para arreglar el problema de la paga. Se me asignarían 53000 pesetas al año, ¿parece una buena idea, eh? Pero sólo podría sacar dos mil pesetas de golpe cada mes. A partir de ahí, elaboró una lista con las multas y el precio de cada una, dependiendo del valor de la prohibición (de 100 a 300 pesetas) que incluían cosas como: llorar sin motivo, tirar papeles a la calle, ver la televisión más de una hora al día o hablar en “mal tono”. Cada vez que infringía una norma, él sacaba la libreta del bolsillo, anotaba un palito en su respectiva multa y descontaba la cantidad. Palito tras palito, me quedaba en números rojos al segundo mes, más o menos. Para estar a cero, debía compensar el dinero que yo le debía a mi padre a base de trabajos forzados como pasar la aspiradora, catalogar sus libros o fregar los platos.
El seis de enero, cuando comenzaba nuestro nuevo año fiscal, se hacía balanza con la nueva asignación y yo me apresuraba a sacar mis dos mil pesetas antes de que todo se acabase.
Como he dicho, alguno, tras esta historia tan tierna de amor paternal, se sincera con “Pues mi abuelo me enseñaba el merucu en las tardes de domingo” y toda clase de aberraciones similares.
Ah, claro, tu familia permitía que el abuelo Pedro te arrimara la cebolleta allá monte arriba pero mis padres son unos cabrones retorcidos.
Alguien me contó, incluso, que estuvo jugando con un “nuevo muñeco” durante dos días que resultó ser un esqueleto de niño - humano- Esto se explicaría por una posible excursión que realizaron sus hermanos mayores al cementerio en pleno uso de sus mentes psicotrópicas. Aunque yo prefiero pensar que se acercaron al monasterio del Escorial y cortaron un trozo de esa tarta rellena de merengue y jugosos infantes. Dejadme soñar.
Pero en fin, jugar a las tacitas de té con el Jack Skeleton que han exhumado tus hermanos no es nada comparado con eso de las multas: ¿de qué iba tu padre, era una especie de Doctor Frankenstein o qué?
 Una cuestión puede ser llevada del plano confidencial a la metafísica practicada con absolutos desconocidos que, a ser posible, estén tan ebrios como yo. Creo que esto me está ocurriendo con uno de mis temas preferidos: la libretita de multas.
Una cuestión puede ser llevada del plano confidencial a la metafísica practicada con absolutos desconocidos que, a ser posible, estén tan ebrios como yo. Creo que esto me está ocurriendo con uno de mis temas preferidos: la libretita de multas.